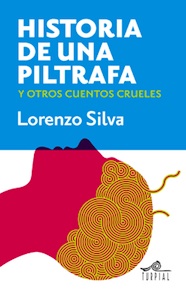
Edición original, mayo 2014
Historia de una piltrafa
|
|
||||
|
Edición original, mayo 2014 |
El resumen del editor
|
Este libro de Lorenzo Silva nos ofrece
tres relatos inéditos que constituyen la ópera prima de
un jovencísimo autor y nos lo muestran ya como un excelente
narrador, con el humor y el radical desparpajo de los veinte
años.
|
Un apunte del autor
|
Este libro viene precedido por un prólogo titulado "Retrato del artista en 1986 (muerte de un poeta)". Creo que es la mejor presentación que puedo hacer de él. Helo aquí:
Recuerdo bien aquel año 1986 porque fue el año en que dejé de escribir poemas. Lo había hecho de forma casi obsesiva desde los quince años, con bastante poco aprovechamiento, la verdad sea dicha. De aquellos esfuerzos guardo en mis cajones media docena larga de poemarios, ninguno bueno. Quizá el único que pueda resistir una lectura sea el último de todos, De sol y aflicción, que extraía su título de una anotación de un cuaderno de Kafka: “Todos señalan el sol para negar la aflicción. Él señala la aflicción para negar el sol.” Fue por aquellos mismos días de 1986 en que daba forma al que sería mi canto de cisne como poeta cuando escribí Historia de una piltrafa, la pintoresca narración que gracias a la generosidad de Ediciones Turpial ve la luz en una colección llamada Ópera Prima y destinada a publicar primeras obras, lo que en este caso no puede ser más pertinente. Si bien a la fecha de esta edición su autor cuenta ya con 44 títulos publicados, con lo que éste haría el número 45, lo cierto es que los textos contenidos en el presente volumen son los más antiguos que jamás he dado a la imprenta, y por tanto pasan a ocupar el lugar de primeros, atendiendo a la fecha de escritura, dentro de mi bibliografía. Hasta ahora, ese primer lugar correspondía a un pequeño cuento, El deshielo, publicado en 1987 por el Ayuntamiento de Getafe (dentro de la colección de relatos premiados en aquel entrañable certamen que llevaba el nombre de Silverio Lanza) y escrito hacia finales de 1986, es decir, con posterioridad a los tres aquí incluidos. Volver a los veinte años de uno es un ejercicio curioso. He recordado que estaba a punto de rendirme como poeta, pero puedo evocar algunas circunstancias más del que era por aquel entonces. Quizá ayuden a entender mejor los textos que conforman este libro, y que, coincidiendo con la extinción de aquel hacedor de versos, en misteriosa y quizá no casual conjunción, representan el primer atisbo definido del contador de historias en que había de convertirme. Lo cierto es que por aquellas fechas, o justo antes, hubo en mi vida otros acontecimientos significativos. El primero, entre julio de 1984 y octubre de 1985, el servicio militar, donde no sólo me enseñaron a usar un fusil y la sensación de carecer de libertad (dos aprendizajes muy aleccionadores, cada uno a su manera), sino donde también me percaté, cuando supe que era el único que había hecho la selectividad de los 120 hombres que había en mi compañía, del país en el que vivía realmente, en lugar de la burbuja, llamémosle intelectual, en que me había mantenido hasta entonces. En las garitas de un Getafe tórrido en verano y siberiano en invierno repasé mentalmente las lecciones del primer año de Derecho y las rimas de mis fallidos poemas, y creo que ambas cosas me hicieron, si no mejor, sí algo más consciente. Coincidiendo con el final de aquellos quince meses de involuntario servicio a la Patria, mi familia se mudó de casa y abandoné el barrio donde había vivido toda mi infancia y mi adolescencia (lo que, según dicen, es la patria de cada uno). Me alejé de mis amigos y mis calles de siempre, las que me habían visto crecer, jugar y descubrirlo casi todo. Desde ese momento, y lo supe al instante, viviría para siempre desterrado, incluso si cedía a la nostalgia y daba algún día en regresar a aquel barrio, que ya nunca sería el mismo. Y en efecto, no lo es: la última vez que me acerqué a Cuatro Vientos, donde estuvo mi casa y fui niño, comprendí que ya era otro sitio, de otros. Para redondear mi extrañamiento, el amigo que conservaba a despecho de mi mudanza, que lo había sido por encima de los demás y lo continúa siendo aún hoy, iba a trasladarse con su familia a Palma de Mallorca al término de aquel año, con lo que ambos perdíamos no sólo un cómplice, sino un asidero cotidiano a la realidad. A lo anterior puedo y debo sumar mi experiencia como alumno de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en cuyas aulas cursaba entonces una licenciatura elegida por mí y sin ninguna presión externa, pero que día a día me parecía tan ajena a mí como si me hubiera embarcado en una expedición marciana. De hecho, y para contarlo todo, era muy poco el tiempo que dedicaba al estudio de unas materias cuya utilidad y coherencia entonces no acertaba a vislumbrar (como tantas otras cosas, sería la experiencia posterior la que me las desvelase) y mucho el que me pasaba urdiendo y escribiendo ficciones, mi verdadera razón de existir por aquellos días. En este contexto está escrita esta Historia de una piltrafa, que podría calificarse como un cuento filosófico impregnado de la más feroz misantropía. A su modo, es un remake del Cándido de Voltaire (un relato que siempre me subyugó, por su trágico sentido del humor, y que leía y releía con frecuencia por aquellos años). Si allí se trataba de hacer escarnio de la idea leibniziana de que éste es el mejor de los mundos posibles, en mi Piltrafa se trataba de burlarse de esa máxima del Tao que propone que solo la inacción permite la verdadera conquista del universo. Como alguna vez he sospechado respecto de Voltaire y su crítica al pobre Leibniz, la principal razón para construir un argumento absurdo que llevase esa idea taoísta al ridículo es que siempre tuve la intuición de que era bastante acertada. Quienes eligen ridiculizar las ideas en las que no creen, o las que creen totalmente desprovistas de fundamento, son ventajistas de la peor calaña. El verdadero desafío de la sátira es burlarse de aquello que uno siente. ¿Por qué recuperar ahora estas páginas que han dormido en mis cajones durante nada menos que veintiocho años? La verdad es que las rescaté hará dos, mientras ordenaba viejos papeles. Releí la Historia de una piltrafa y me pareció un texto asombrosamente cuajado; quizá el primero, de alguien que llevaba media docena de años escribiendo narrativa (amén de poesía, teatro y diarios), en el que aparecía una voz de narrador propia y perfilada. Me sorprendió, porque no lo recordaba así, y se lo di a leer a mi mujer, Noemí, que me dijo que era un texto que debía publicarse. Me apuntó, también, algo que yo no había percibido por mí mismo, pero que al llamarme ella la atención vi con claridad: en él estaba, en embrión o bosquejo, la voz que algunos años más tarde, en 1995, cristalizaría en el narrador de La flaqueza del bolchevique, la novela que quedó finalista del Premio Nadal en 1997, me abrió las puertas del mundo editorial y, a la postre, me llevó a convertirme en lo que nunca conté con ser: un escritor a tiempo completo que incluso obligó al abogado a colgar la toga. Si ahora, lector, tienes este libro entre las manos, es gracias a que aparecieron unos editores que estuvieron de acuerdo con aquella impresión de mi mujer. Aunque ella y yo sostenemos desde hace año y medio un modesto sello editorial, Playa de Ákaba, y aunque me insistió en sacarlo en una de nuestras colecciones, donde ella se encargaría de hacerle de editora, no quise. Me hacía ilusión, desde luego, que el trabajo de aquel chaval de veinte años, aquel poeta recién muerto que apenas estaba naciendo como narrador, saliera a la luz. Pero por lealtad y respeto a él, al chaval que no habría querido ni aceptado una ayuda indebida, me dije que sólo consentiría en publicarlo si encontraba a alguien del todo ajeno que creyera en su trabajo. Aquí viene el papel de los editores de este libro, a quienes agradezco, en nombre del veinteañero que ya no soy, la confianza y la fe, en un tiempo en el que algunos, cegados por los últimos ídolos que han acudido a nublar el entendimiento humano, los de la tecnología, han llegado a creer que nada importa si por lo que uno hace tan sólo apuesta uno mismo. El camino que llevo andado hasta aquí, en el que tuve por fortuna muchos buenos editores, me ha persuadido del enorme valor que siempre tuvo, tiene, y seguirá teniendo, la aportación de alguien que apuesta por ti y asume el reto de salir a la plaza a defender tu trabajo, y celebro que en el autor de Historia de una piltrafa confíe algo más que el tipo que hoy lleva su mismo nombre. He de decir algo, también, de los otros dos “cuentos crueles” (me ha parecido la etiqueta más acertada para englobarlos a todos) que completan este volumen, Noche de verbena y Calor de amigo. Ambos casi coetáneos de la Piltrafa, e impregnados de un mismo nihilismo narcisista y misantrópico, cuya única disculpa viene a ser no tomarse en serio a sí mismo. Son completamente independientes del anterior y entre sí, y la razón de incluirlos no es otra que iluminar desde un par de ángulos laterales al autor. Noche de verbena es, más que un relato propiamente dicho, un esbozo dramático, una especie de tour de force muy influido, como el lector avisado advertirá, por las Noches blancas de Fiódor Dostoievski (otro texto que siempre me fascinó), y que busca retorcer el arte del diálogo literario con dos personajes entre los que la asimetría fuerza un permanente conflicto. Mientras lo transcribía, lo he imaginado a menudo como una pieza para el teatro, que sólo alcanzaría su plenitud en la piel de dos actores que supieran encarnar el abismo entre esos dos espíritus, ambos defectuosos a su modo, empeñados en construir un imposible instante perfecto. Como curiosidad, contiene dos detalles que funcionan como testimonio de las fechas en la que fue escrito: esos patrulleros de la entonces Policía Nacional armados con metralletas (precaución que entonces imponía la virulencia del azote terrorista, hoy felizmente olvidada) y ese hospital abandonado y lleno de gatos que poco tiempo después se convertiría en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Calor de amigo es otra cosa: un delirio surrealista y salvaje, ajeno a todas las leyes de la lógica y la narración, escrito desde la ferocidad pero impregnado en cada frase y cada imagen de una rabiosa poesía moribunda. Quizá de esa tortuosa textura poética, basada en la escatología y una crueldad extrema y gratuita, extraiga su única coherencia. En cierta manera, sus últimas líneas recogen mis últimos versos, la partida de defunción del poeta que quise y no supe ser. Como introducción, es suficiente. Entramos en el
túnel del tiempo. Para que la sensación sea más
genuina, apenas he tocado los textos, respecto de su forma original,
salvo algún mínimo desliz que era forzoso corregir.
Vuelve a ser 1986, yo vuelvo a tener veinte años y te agradezco,
de corazón, que quieras hacer este extraño viaje. |
|
Cedido
a cualquiera que
lo use sin ánimo de lucro
Copyright, Lorenzo Silva 2000-2015