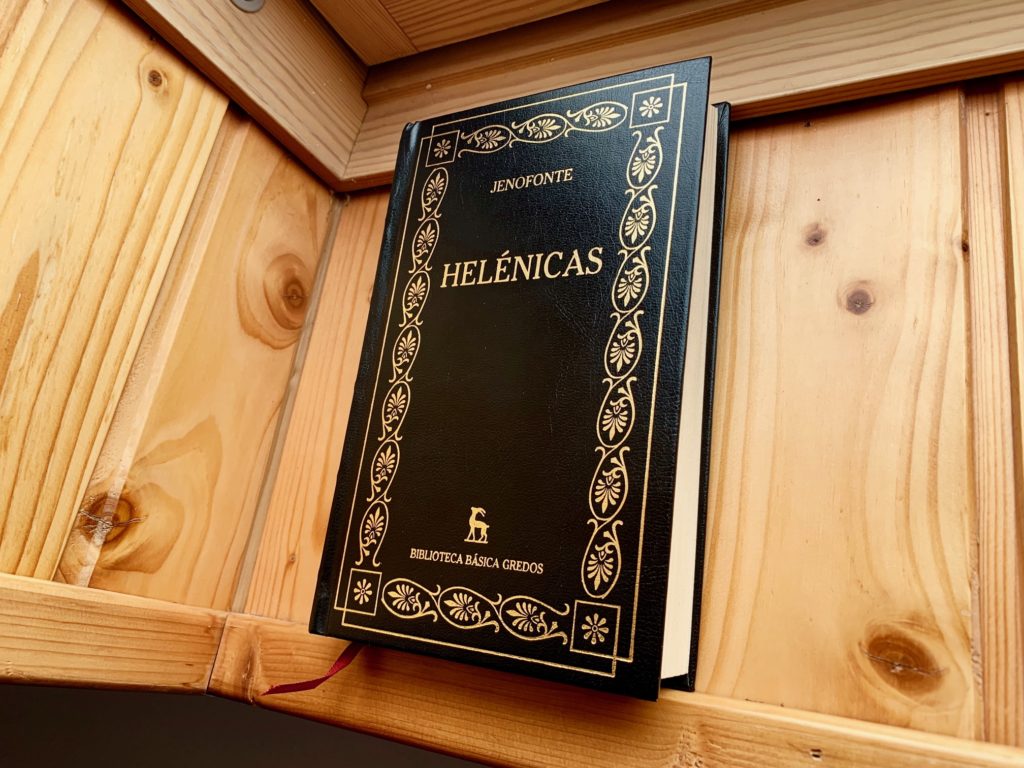
5 de abril – La batalla de Mantinea
El gobierno catalán ha pedido al central que se levante el confinamiento decretado por él mismo, antes del estado de alarma, a la comarca de Igualada. Alguien parece haber comprendido al fin que los confinamientos dentro del confinamiento, esos en los que tanto insistían no sólo los gobernantes catalanes, sino algún otro, no tienen mayor sentido. El virus, entre febrero y principios de marzo, circuló a chorro por toda la geografía española. En unos sitios más y en otros menos, de ahí la dispar incidencia; pero en todos lo suficiente como para que el confinamiento fuera preceptivo, como ha sucedido también en otros muchos países, aunque casi todos han tardado en comprenderlo, y así se ven algunos ahora como se ven. Para muestra, Nueva York, que va camino de ser la ciudad más azotada por la plaga, o el Reino Unido, cuyo primer ministro corona-escéptico ha tenido que ser ingresado al final del día en un hospital, con fiebre persistente y mientras tiene a su novia y futura madre de su hijo, embarazada de seis meses, confinada y enferma también.
No es el karma, como suele argumentar la idiotez posmoderna, siempre pendiente del meme cruel a costa de otro, sino la trágica e indeseable constatación de que el ser humano tiene alta probabilidad de pagar un precio oneroso por sus errores. No cabe desear otra cosa que la recuperación total de Johnson y de su novia, y que ese niño nazca sin dificultades y tenga una larga vida, en la que pueda equivocarse más de una vez y pagarlo, como su padre y como cualquiera de nosotros.
Y lo del confinamiento dentro del confinamiento, en fin, tampoco había que ser muy largo. No hay más que mirar cuántos tripulantes de submarino trabajan vestidos de buzo dentro del submarino cuando este está en inmersión. La única explicación es ese afán de confrontar y confrontarnos, que la epidemia no ha aplacado, sino en el mejor de los casos aplazado, enconándolo en otros.
Y no es este un buen momento para enconos, aunque hoy haya bajado el número de muertos. Entre otras medidas el gobierno contempla, así se lo ha planteado su presidente a los de las comunidades autónomas en la conferencia semanal, el aislamiento preventivo, incluso obligatorio, de infectados asintomáticos. No en la casa de cada cual, como hasta ahora, sino en instalaciones preparadas al efecto. Es una medida compleja, de legalidad discutible, si no se justifica que el domicilio propio no es susceptible de proporcionar un confinamiento eficaz. El gobierno podrá decretarlo, pero el Parlamento lo tendrá que convalidar, y hablamos de una cámara donde las agendas no pueden ser más divergentes. Varias decenas de diputados no quieren ni siquiera ser españoles. Unas cuantas más acusan al gobierno de traición y homicidio. Y otras, más aún que las anteriores, están midiendo cada paso para no retratarse más de la cuenta al lado del presidente y poder derribarlo y desplazarlo del poder cómoda y limpiamente cuando esto pase.
Un verdadero panorama, para una coyuntura en la que ya hemos renunciado a unos cuantos de nuestros derechos civiles y se plantea nada menos que la privación de libertad por la condición serológica —infectado, curado o pendiente de infectar— de cada uno. A lo que habrá que sumar el control telemático que con mayor o menor intensidad nos caerá y la necesaria respuesta coactiva frente a los ciudadanos, que cada vez serán más, a los que impaciente el confinamiento.
En ese confinamiento celebramos hoy el cumpleaños de mi padre. Ochenta y un años, que pese a la distancia son, en estos días, motivo de especial felicidad. Se tiene que contentar con llamadas, wasaps y videollamadas de sus nietas y nieto. En estos días, equivalen a la celebración familiar más completa. Por mi parte, le hago el regalo que sé que más va a complacerle: le presento telemáticamente la declaración de la renta. Le gusta hacerlo pronto. Como pensionista sometido a retenciones y sin otras rentas le sale a invariablemente a devolver.
Sobre el terremoto económico, que es la segunda parte de esta pesadilla que habitamos, hablo hoy con uno de mis primos. Está en la economía real, en la administración de una empresa con decenas de empleados, chupándose a pie firme la tormenta. Presentando ertes, contando día a día lo que queda en las pólizas de crédito, mientras paga nóminas de los trabajadores que siguen en su puesto y suma impagados. La nave no se hunde, aún, pero no se sabe cuánto va a durar el oleaje ni a cuántos metros pueden acabar ascendiendo las olas. Y así en miles de empresas, muchas todavía peor. ¿Cómo se va a salir de ese atolladero si quienes tienen que fraguar las decisiones de la comunidad no se hablan, se odian y se sabotean, y no hay más que ver cómo se atacan en las redes sociales, por sí mismos o a través de sus enardecidos voceros, cofrades, secuaces y sicarios?
Un ejemplo desolador. Leo en un momento de ociosidad un par de hilos de Twitter: uno es de un partidario del gobierno que carga todo el desastre al abandono criminal por parte de la derecha de la clase obrera y de los servicios públicos, absolviendo a todos sus ministros de cualquier falta o imprevisión; el otro se aplica a desvelar la condición de privilegiado del primero, formado en el Reino Unido en escuelas y universidades de élite, inquilino gratuito de uno de los pisos de su padre rico, aspirante en suma a vividor a costa del erario y la política, argumenta. No sé si este juicio es certero, tampoco puedo contrastar la información en que se basa. El caso es que me da igual. Me quedo con la división absurda y el cainismo pertinaz de una sociedad que, después de sufrir el impacto de semejante meteorito, debería encontrar el modo de estar en otra cosa.
Leyendo los poemas de Sampedro el otro día me encontré con una mención al griego Jenofonte, al que alude, hablando de economía, como una de las muchas cosas que fue: el padre de la ciencia económica, o el primero que escribió un tratado sobre el tema. He vuelto en estos días a sus páginas. A la estupenda Anábasis, de la que habrá ocasión de hablar otro día aquí, y de otra obra mucho menos conocida, las Helénicas, escrita al final de su vida, y que narra, hasta donde él pudo conocer, las guerras entre los griegos: el final de la guerra del Peloponeso, a partir del punto en el que se interrumpe el relato de Tucídides y hasta la derrota de Atenas por Esparta, y las guerras posteriores, con el ascenso de Tebas como nueva potencia de la Hélade. Hay en ella consideraciones sobre la guerra, y en particular sobre las guerras en el seno de un mismo pueblo —como lo era desde el punto de vista cultural el griego, aunque estuviera dividido políticamente en ciudades-estado—, que leídas desde nuestro presente no tienen desperdicio.
Frente a la belicosidad de los griegos de su época, Jenofonte, que no era un pacifista ni un santurrón —se enroló en la expedición de mercenarios griegos al servicio del persa Ciro, por afán de aventura y contra el consejo de su maestro Sócrates—, nos deja una reflexión que bien vale para la belicosidad que también entre nosotros mantenemos tan viva, incluso en días de tribulación general. La expone el ateniense Calias, que forma parte de una embajada a Esparta: «Si está predestinado por los dioses que haya guerras entre los hombres, por supuesto nosotros debemos iniciarla con mucha cautela y cuando llega, disolverla de la manera más rápida posible». Aquí, ya se sabe y ya lo estamos viendo, somos más bien de desatarla por nada y quedarnos luego empantanados en ella.
Más adelante, otro de los embajadores atenienses, Calístrato, toma la palabra para lanzar un mensaje a los lacedemonios —o espartanos— que merece la pena transcribir aquí y ahora, por si a alguien le invita a alguna reflexión:
Varones lacedemonios, yo pienso que no se puede afirmar que no se hayan originado errores tanto por culpa nuestra como vuestra, mas a pesar de ello no creo que no haya que tratar ya nunca con los que yerran. Pues veo que ningún hombre pasa su vida sin error. E incluso me parece que los hombres que yerran se vuelven a veces más accesibles, máxime si son castigados por sus errores como nosotros. (…) Por supuesto, todos sabemos que siempre surgen guerras en alguna zona y que nosotros, si no lo hacemos ahora, algún día volveremos a desear la paz. En consecuencia, ¿por qué se va a esperar ese momento, hasta que estemos agotados por una multitud de males y no firmar la paz lo más pronto posible antes de que ocurra algo irremediable?
El relato de Jenofonte acaba con la batalla de Mantinea, en la que atenienses y espartanos, junto a sus aliados, se baten contra los tebanos de Epaminondas y los suyos. El choque, en el que se condensa todo el conflicto, acaba en empate, y el viejo filósofo y soldado Jenofonte hace un balance memorable y esclarecedor:
Concluida esta batalla ocurrió lo contrario de lo que todos los hombres creían que iba a ocurrir. Pues cuando estaba concentrada y enfrentada casi toda la Hélade, no había nadie que no creyera, si se combatía, que dominando unos mandarían y dominados otros serían súbditos; mas el dios obró de tal modo que ambos erigieron un trofeo como vencedores, y ninguno de los dos obstaculizó a los que lo erigían, ambos devolvieron como vencedores los cadáveres bajo treguas, ambos como derrotados los recogieron bajo treguas, y aunque cada uno afirmó que había vencido, ninguno de los dos se vio con algo más que antes de que ocurriera la batalla ni en territorio ni en ciudades ni en imperio.
Esto lleva escrito casi 2.400 años. A ver si dejamos de perder el tiempo de una vez. Que hay mucho por hacer, y no va a ser ni fácil ni rápido hacerlo.
Postdata: las citas de Jenofonte están tomadas de la traducción de Orlando Guntiñas Tuñón, al que, como corresponde en estos casos, expreso mi gratitud.
